Primer canto
(Mis alumnos siempre se quejaron de que mi lenguaje era retorcido y cursi, como el de una mala traducción de Homero; decían además que abusaba de los adverbios y que siempre perdía el hilo de mis discursos y acababa yéndome por las ramas. Aunque sé que ambas acusaciones carecen de fundamento, intentaré que este manuscrito se vea libre de esos vicios, aunque supongo que incurrirá en otros muchos. En el fondo me da igual. Con estas páginas no pretendo dar lecciones de estilística, tan sólo quiero no volverme loco):
Por más que me esfuerzo no logro recordar el preciso instante en que dejé de ser persona para convertirme en lo que soy. De lo que puedo estar seguro es de que mi transformación se operó en el largo insomnio entre el primer y segundo día del décimo mes como profesor de griego en aquel horrible instituto de barrio.
La gente comentó que tuve mucha suerte, dados los tiempos que corren, de encontrar una colocación nada más finalizar la carrera; pero los análisis que la gente realiza sobre cualquier situación siempre son burdos y superficiales. O dicho de otro modo: la gente es gentuza es gentuza es gentuza.
El caso es que me vi obligado a desempeñar un oficio que nunca me gustó, un oficio que, de no haberlo yo evitado, me habría ido empujando lentamente hacia esa fosa común que llaman vejez. Reconozco que mi nula vocación docente haya podido influir algo en mi opinión, pero eso sólo fue al principio; después fue la práctica, y ya no mis prejuicios, la que me demostró que la enseñanza es una labor ingrata e incluso absurda. Mi sueño, si es que a eso se le puede llamar sueño, habría sido encontrar un trabajo de oficinista gris; nada más ajustado a mi talante y sensibilidad que uno de esos cargos anodinos y sedentarios, una sinecura administrativa, en definitiva, de las que solucionan la subsistencia sin tener que tratar demasiado con los humanos.
Estas mismas intenciones son las que expuse a mi familia en cuanto acabé la carrera; pero ellos, particularmente mi padre, insistieron para que contestase a aquel anuncio aparecido en la prensa local en el que solicitaban, con mucha urgencia, un profesor de lengua y literatura griegas: seis horas diarias, aunque sólo dos de clase. La paga era bastante mala.
– Escucha, hijo – dijo mi padre -. Es por tu bien. No pierdes nada por pedir el puesto y ya veremos lo que pasa si lo consigues. Más vale pájaro en mano…
Naturalmente, aunque sus argumentos (¿qué argumentos?) no lograron convencerme, tuve que dar mi brazo a torcer porque por experiencia sabía que era inútil luchar contra cierto tipo de paternalismos. Así que, con desgana y con la seguridad de que mi solicitud iba a ser desestimada, envié un curriculum y una carta a la dirección de la reseña. Apenas dos semanas después, maldita sea mi suerte, me incorporé a la plantilla de un instituto llamado Mixtotrece.
Según me comentaron, fue mi excepcional expediente académico lo que les llevó a elegirme sin titubeos. Cochinas mentiras, porque mis notas durante la carrera nunca fueron nada del otro mundo (aunque preparé con esmero mis exámenes, el orgullo me impedía ejercer de lameculos, y eso poco a poco fue arrastrando mi expediente hacia una discreta mediocridad). Mucho me temo que mi candidatura fue la única que recibieron para cubrir la plaza; yo fui él único incauto que cayó en su cepo.
– Verá qué bien se va a llevar con sus alumnos. Son unos chicos entrañables.
Ésas fueron las palabras del director del centro la víspera de mi debut como profesor, y lo cierto es que las primeras impresiones que me produjo el ambiente del instituto fueron prometedoras, lo cual avala mi teoría de que las primeras impresiones engañan siempre. Todos se mostraron muy atentos conmigo; incluso entre los alumnos flotaba un aura de cordialidad que en nada presagiaba la atmósfera enrarecida y hostil a la que tendría que hacer frente no mucho después.
En casa también pude disfrutar de un trato hasta entonces inusitado, que algunos días en concreto hasta me dio la sensación de haberme confundido de familia al volver a casa, de haber ingresado, tal vez, en un universo paralelo, donde las cosas son a un tiempo iguales y diferentes. No sé si me explico. Mi madre, uno de cada tres días, ponía de comida mi plato favorito (sesos de cordero con guarnición de patatas fritas); mi padre dejó de llamarme por mi nombre para volver a llamarme hijo; mi hermano mayor, Luisantonio, me regaló un par de mariposas polinesias para mi prolija aunque abandonada colección (en realidad, la colección la empezó él y luego me la traspasó cuando se cansó de ella); y mi hermano pequeño, Juanjosé, el benjamín de la familia, salió de su atolondramiento adolescente para volver a saludarme cuando se cruzaba conmigo ante la puerta del baño o al entrar en la cocina.
Pero todas esas gentilezas cesaron de golpe el día en que recibí mi primer salario (en parte me alegré porque tanta amabilidad estaba empezando a empalagarme). Al llegar de trabajar me encontré con que mi padre y uno de mis hermanos (Juanjosé) estaban esperándome dentro de mi habitación. Y esto ya de por sí es intolerable, porque en mi familia hemos sido siempre animales territoriales. No es que vayamos por ahí marcando nuestras respectivas zonas mediante orina, pero casi, y siempre hemos visto muy mal que alguien se cuele en nuestro cuarto sin pedir antes permiso.
Les pregunté que qué demonios hacían allí y por la respuesta sinuosa de mi padre comprendí la verdadera motivación del trato agradable que me habían prodigado en días anteriores. Mi padre, como portavoz de la familia, quería negociar el porcentaje del sueldo con el que yo me iba a quedar. Mi reacción fue brusca, displicente, creo que incluso amagué un puñetazo a la cara de mi hermano. Luego, después de dar un portazo, me tumbé a descansar en la cama; la agobiante rutina del instituto comenzaba ya por esas fechas a hacérseme insoportable y no estaba de humor para que mi padre y Juanjosé vinieran a hablarme de su intención de adquirir un segundo vehículo. Jamás olvidaré la mirada de odio que me dedicó Juanjosé al salir de mi cuarto; mi negativa suponía la frustración de muchos de sus anhelos de conquistador noctámbulo y motorizado que los fines de semana surca la ciudad a la caza de niñatas; supongo que fue duro para él tener que seguir compartiendo con su padre (con nuestro padre) la cochambrosa furgoneta que era parte integrante del negocio familiar y que servía, por tanto, para transportar reses recién degolladas y despojos sangrantes desde el matadero municipal hasta las distintas carnicerías a las que su padre (nuestro padre) abastecía. Uno de los axiomas del darwinismo social dice que con un coche nuevo se liga más y mejor.
Desde ese pequeño incidente, las cosas en casa volvieron a la vieja y mortecina normalidad de siempre; una normalidad en la que la televisión era un miembro más de la familia, el ojito derecho de todos (menos mío, porque yo no la veía). En el Mixtotrece mis relaciones con los alumnos empeoraban por momentos. A las dos semanas de mi llegada ya habían perdido todo el interés por la asignatura y por mi forma de impartirla. Poco después me perdieron también el respeto: cuando yo pasaba lista ellos contestaban con voces impostadas o conectaban un aparato de radio que había traído el gamberro oficial para reafirmar su posición de cabecilla o para pavonearse ante las chicas. Durante mis explicaciones simulaban estar atendiendo cuando en realidad se ocupaban, en el mejor de los casos, de realizar los deberes de otras asignaturas. Cada vez que alguien abría la boca era para murmurar comentarios obscenos o para hacerme preguntas retóricas y grandilocuentes, sin pies ni cabeza, con el fin de ponerme en evidencia o burlarse de mí. En parte, todo aquello me daba igual. Aunque mi asignatura fuera un desperdicio de tiempo y esfuerzo me iban a pagar lo mismo. No sé si ya he dicho que a mí la enseñanza siempre me ha parecido una estafa: las enfermedades sí que pueden transmitirse; la cultura, no. Yo me estaba ganando la vida trabajando como profesor de la misma manera que otros se la ganan trabajando con cerdos en una explotación agropecuaria.
Lo que me molestaba era que mis alumnos empezaran a reírse de mi más notorio defecto físico, porque eso me hacía retrotraerme a la infancia. En el colegio, durante los recreos, los demás niños se zampaban mi bocadillo y jugaban a que yo era un topo y ellos agricultores indignados por los estragos que los de mi especie causaban en sus cosechas; me perseguían por todo el patio para obligarme a cavar agujeros en el suelo con la única ayuda de mis manos y a veces también de mis dientes. Ellos se reían complacidos por el espectáculo hasta que, al ver mis uñas ensangrentadas o las arcadas que la arena me producía al colarse en mi garganta, decidían dejarme tranquilo y organizaban un partido de fútbol en el que mi mochila escolar hacía las funciones de balón.
(Sí, soy muy miope y, para remate, también bizco, lo cual hace que mi mirada parezca la de un camaleón resentido o la de un insecto contemplado a través de las lentes de un microscopio. Supongo que en el fondo mis compañeros me tenían miedo; martirizarme era para ellos una forma de exorcizar sus propios temores , porque ¿y si los miopes viéramos las cosas tal y como son y son los demás los que necesitan gafas? La nitidez no es un argumento de peso. La realidad (la Realidad) no tiene por qué tener contornos definidos).
A veces me esperaban a la salida y me arrebataban mis gruesas gafas, forzándome así a regresar a casa sin ellas, casi tanteando las paredes, caminando por un mundo borroso en el que un semáforo en rojo puede perfectamente confundirse con una maceta de geranios colgada a la altura del segundo piso. Mis compañeros de clase iban siempre unos cuantos metros delante de mí, parodiándome, insultándome, tratando de desorientarme aún más; al llegar a mi calle dejaban las gafas a mis pies y salían corriendo. Cuando mi madre me abría la puerta de casa, yo me echaba a llorar; entonces ella, que también era miope y bizca, comprendía, me abrazaba y comenzaba a maldecir. A veces, no siempre, lloraba conmigo, y a mí me maravillaba que sus lágrimas, al igual que las mías, siguieran trayectorias perpendiculares, en lugar de ser lágrimas estrábicas, divergentes, infractoras de la ley de la gravedad.
Creo, con todo, haber superado con dignidad, sin caer en complejos o en patologías, las maldades a las que me vi sometido a lo largo de la infancia, aunque mi carácter se viera inevitablemente afectado, haciendo de mí un niño huraño, introvertido, taciturno, que pasaba las horas de ocio encerrado en su cuarto. Mis padres trataban de aliviar mi soledad regalándome toda suerte de animalillos para que me hicieran compañía y para que me aportasen de alguna forma el cariño que ellos, por pereza, jamás me suministraron. De este modo, por casa desfilaron ranas, perros, gatos, periquitos y hasta un hámster blanco como la nieve limpia al que mi hermano Luisantonio puso el ridículo nombre de Fitipaldi y al que yo, con unos alicates, arranqué los ojos.
– Mira, hijo, si tiene los ojos como de rubí – comentó mi madre, a quien, por razones obvias, siempre le han llamado la atención los ojos de la gente y de los bichos.
Y yo, que todo me lo tomo al pie de la letra, quise comprobar si en efecto los globos oculares del roedor eran lo suficientemente valiosos como para poder comprarme al fin la bicicleta tantas veces soñada y tantas veces denegada. Lógicamente, aquel hámster no tenía dos piedras preciosas engastadas en la cabeza; aún recuerdo al pobre Fitipaldi, ciego y empapado en su propia sangre (que, puestos a metaforizar, también era de rubí), golpeándose torpe y desesperadamente contra los barrotes de su pequeña jaula (pum, pum, pum, hasta que se desangró) y emitiendo unos chillidos tan agudos que no parecían ser de dolor o, en todo caso, de un dolor diminuto, insignificante e incapaz de conmover a nadie. Desde entonces no puedo evitar imaginarme qué aspecto tendrían con los ojos arrancados las personas que se cruzan en mi camino. Es una manía como otra cualquiera.
Me las arreglé para que todo pareciera un accidente: tiré a la calle el cadáver del hámster, limpié la jaula y me presenté ante mis padres fingiendo estar muy apenado por la desaparición de Fitipaldi.
– No te preocupes, hijo. Te compraremos otra mascota.
Mi siguiente animal de compañía y, por tanto, la víctima de mi siguiente crimen fue un gatito negro que apenas había abierto los ojos. Tardé una semana en aburrirme de él y le inyecté en la sien un chorro de lejía. Murió entre espasmos y espumarajos de bilis. Mi padre, esta vez, encontró el cadáver antes de que yo me hubiera deshecho de él y se lo llevó a un veterinario conocido suyo para que le hiciese la autopsia. Me espantó la idea de ser descubierto, pero todos mis temores se esfumaron cuando el incompetente amigo de mi padre diagnosticó que la causa de la muerte había sido el moquillo.
Batracios mutilados con el tren eléctrico, pájaros escaldados o intoxicados con acetona, enternecedores cachorros de mastín electrocutados por medio de un obsoleto y deshilachado ventilador…Paulatinamente me fui convirtiendo en un consumado asesino y en un experimentado embustero:
– Papi, papi, a Tobi lo ha atropellado un autobús.
– No llores más, tesoro, mañana mismo iremos juntos a la tienda de animales.
Mi crueldad infantil, sin embargo, no debe ser interpretada como un divertimento malsano, sino como un desahogo, como una válvula de escape, como un medio de contrarrestar las horas que me pasaba vomitando de asco en algún rincón del patio del colegio o las noches de llantos estrábicos enjugados en la almohada. Por aquel entonces, mi padre estaba muy ocupado con su incipiente negocio de transportes y sus relaciones conmigo no pasaban de pagar la factura en la tienda de animales o del bofetón de rigor si me quedaba alguna asignatura para septiembre o si por accidente me orinaba en las sábanas; Luisantonio atravesaba la edad del pavo y no se podía contar con él para nada; y mi madre acababa de parir a mi hermano Juanjosé, lo que deterioró enormemente su estado anímico, haciéndola obsesionarse por la limpieza, es decir, por la suciedad o, como ella decía, por los virus. Desde el día del nacimiento de mi hermano pequeño mi madre no me prodigó más muestras de afecto que un beso en la mejilla por mi cumpleaños, justo en el momento en que yo soplaba las velas lánguidas de un pastel de trufa que generalmente nos ocasionaba a todos dolores estomacales. Cuatro pasteles de trufa después (o cuatro besos maternales o cuatro velas lánguidas o cuatro gastroenteritis leves o cuatro años, como se prefiera) mi infancia concluyó sin dejar más rastro que unos pocos recuerdos banales y adocenados.
A pesar de que desde niño, con la resignación de los malos boxeadores, aprendí a encajar desprecios y decepciones, a pesar de todo eso, digo, me dolió que mis alumnos se comportaran tan mal conmigo. Yo, al principio, para no tener ningún cargo de conciencia, dedicaba largas horas a preparar las clases: pulía los esquemas de mis explicaciones y trataba de traducir las explicaciones gramaticales a un lenguaje asequible para todo el mundo; me devanaba los sesos buscando el lugar más apropiado para insertar un chiste, una anécdota, una digresión que evitase que el temario se les atragantara. Y todo para que ni siquiera se tomaran la molestia de escucharme.
Bastaba que yo cruzara el umbral del aula para que a sus bocas afloraran sonrisas perversas. A modo de recibimiento, una tiza surcaba el aire y a veces impactaba en mitad de mi frente; entonces estallaban las carcajadas y a ese proyectil inicial se sumaban otros: bolas de papel arrugado, nuevas tizas (de colores, que duelen más), el borrador, diccionarios bilingües, fruta podrida… Salía huyendo de aquella lluvia heterogénea y acudía acto seguido al despacho del director. Nunca tomaba mis quejas en serio. Me decía que esa clase no era ni mucho menos conflictiva, que los demás profesores no habían tenido ningún problema con el alumnado y que, como educador, debería de saber que esos chicos y chicas, ya sabe, están atravesando una edad difícil en la que todo son dudas e incertidumbres y en la que la personalidad aún es como un montoncillo de arcilla sin configuración definitiva bla bla bla.
En el claustro de profesores no me hicieron mucho más caso. Todos coincidían en que los salvajes que sistemáticamente me bombardeaban y que me habían tomado por su bufón eran unos chicos encantadores. A la hora de defenderles, Héctor, el profesor de matemáticas, era quien se tomaba la cuestión más a pecho. En varias ocasiones intentó por todos los medios (y consiguió) ponerme en solfa ante el resto de nuestros colegas. Nunca nos tuvimos demasiada simpatía, pero no hace falta decir que muy pronto pasamos a detestarnos cordialmente. Los amigos de mis enemigos son mis enemigos.
Con mi familia tampoco podía comentar nada de nada. Desde el asunto de lo del coche, el repertorio de nuestras escuetas y cada vez más esporádicas conversaciones jamás iba más allá de lo estrictamente meteorológico. Pasó a ser algo habitual que yo me recluyera en mi cuarto (en cuya puerta mandé instalar una cerradura) y que saliera de él sólo para ir a trabajar, para comer y para poco más. El único aspecto positivo de aquella situación era que mi sueldo, una vez repartido razonablemente con mi madre, que era la administradora del hogar, me permitía comprar discos de música medieval (mi debilidad) que hacían más llevadero el tedio cotidiano.
Pero existían tardes verdaderamente insufribles, tardes en las que el más sublime y sobrecogedor de las motetes me parecía de un vulgaridad abochornante, tardes de infinitos paseos longitudinales a través de mi cuarto, tardes en las que el aburrimiento me entraba en los pulmones como un gas letal. Fue así como se me ocurrió lo de las escuchas:
Cogía un vaso de cristal y lo aplicaba a la pared a guisa de rudimentario estetoscopio. De esta forma pude oír las charlas que se mantenían en el salón cuando la tele estaba apagada (a la hora de los documentales, por ejemplo).
Su interés era más bien escaso: lo poco que le cundía el dinero a mi hermano Juanjosé, el recién inaugurado noviazgo de Luisantonio con una tal Susana a la que no conocíamos o los mareos que aquejaban a nuestro abuelo Leocadio, al que los médicos habían dicho que el hormigueo que sentía en la nuca no era más que un ligero desequilibrio humoral sin importancia. Mi madre era la encargada de conciliar los ánimos y de ejercer la labor de moderadora cuando los diálogos degeneraban en debate acalorado y había riesgo de llegar a las manos.
Adopté la costumbre de apuntar en una libreta de tapas de hule la frecuencia con la que los miembros de mi familia incidían en ciertos temas y, en seguida, hice extensible mi estudio estadístico a otras facetas más específicas. Comprobé, por ejemplo, que mi padre, un fascista chapado a la antigua, usaba refranes o dichos populares en el treinta y cinco por ciento de sus frases, y que mi hermano Luisantonio, reflejo tal vez de su cobardía, jamás negaba nada categóricamente, prefiriendo recurrir a lítotes o perífrasis. Me serví de las matemáticas, aunque las odio, para demostrar y demostrarme lo vulgares, repetitivas e irrelevantes que eran sus tertulias y confidencias; pero en el fondo los celos y la envidia me corroían a partes iguales y me habría encantado descorrer el pestillo de mi puerta, acercarme hasta el salón, sentarme en el sofá y desahogarme contándoles las desdichas que me causaba el trabajo en el instituto. Hoy me resulta incomprensible que yo pudiera sentir un impulso así, pero por entonces mi corazón aún era humano y los humanos, como los monos, suelen sentir la necesidad de integrarse en alguna manada o en algún clan.
En ocasiones, como si intuyeran mi acecho, su tono de voz disminuía hasta hacerse casi inaudible y estoy convencido de que entonces hablaban de mí y me ponían verde; seguramente mis padres se lamentaban de haber tenido un hijo como yo y de haber empleado tanto dinero en mi manutención, en perjuicio de otros dispendios más gratificantes, tales como unas vacaciones en Cancún o, sin ir más lejos, el coche de la discordia.
Cuando me hartaba también de las escuchas clandestinas o cuando un fuerte dolor en la oreja me hacía abandonarlas, me tendía sobre la cama mirando hacia las grietas del techo y sintiendo que el tiempo se movía lento y pegajoso, como un chicle en la boca de una vieja. Horas y horas, vueltas y vueltas, discos y discos que escupían contra las paredes de mi cuarto hordas de notas musicales que chocaban y reventaban y caían en la moqueta.
Cuando mi situación no era desesperante era porque estaba dormido. Para colmo, algunas noches me asediaba el insomnio; el tictac del reloj me daba patadas en los tímpanos y un sudor de almíbar embalsamaba mi cuerpo. Entonces me daba por pensar en la clase que me esperaba agazapada en la siguiente hoja del calendario, en las miradas inquisitivas de los otros profesores, en el execrable Héctor, en la explicación que ya no me había molestado en preparar…Y con tales pensamientos me resultaba muy difícil conciliar el sueño; si lo lograba, soñaba con mis alumnos, que tenían dentaduras de piraña o pinzas de cangrejo y se lanzaban sobre mí, arrancándome trocitos de carne, en cuanto entraba en el aula. De alguna forma poco verosímil (suele suceder en los sueños) lograba zafarme de aquella panda de caníbales y llegaba cojeando al despacho del director, que se negaba en redondo a abrirme la puerta porque no quería que le manchara de sangre el mobiliario recién estrenado. Yo le imploraba, sollozaba, aporreaba, embestía la puerta; y él me soltaba la consabida metáfora sobre la personalidad y el montoncillo de arcilla. Entretanto, mis perseguidores me encontraban y me llevaban en volandas al gimnasio, que estaba plagado de ratas, de goteras misteriosas, de televisores encendidos y de aparatos de tortura medievales. Mis alumnos me pellizcaron la ingle con sus pinzas de cangrejo y, con uno de aquellos artefactos, comenzaron a sacarme los intestinos con la misma facilidad con que un mago se saca metros de serpentinas de la boca. El dolor era insoportable; mis alumnos lamían mis heridas y su saliva escocía como el vinagre; más de un metro y medio de mis tripas estaba ya fuera de mi cuerpo. En ese momento entraba Héctor y me preguntaba si me acordaba de él. ¿Te acuerdas de mí?, decía, y yo…
Y yo despertaba sobresaltado por la pesadilla. Me levantaba a beber agua, me refrescaba la cara en el cuarto de baño, me asomaba un rato al balcón. Todo resultaba inútil. La angustia me agujereaba por dentro y no me quedaba más remedio que aferrarme a la vaga esperanza de que tal vez los oxidados engranajes de la rutina se descentrasen por algún motivo (no sé, una carambola planetaria, un túnel en el sudado ombligo del tiempo) y me llevasen a un mañana distinto.
Cinco de cada siete días, mi martirio daba comienzo a las siete en punto: café y dos tostadas, ducha fría, apresuradas liturgias, otra vez voy a llegar tarde, mierda, no me queda más remedio que coger el autobús, rostros grises, semáforos en ámbar, frenazos bruscos, gabardinas acribilladas por la lluvia, paraguas de conteras chorreantes, miradas apagadas que se posan sin fe sobre el nudo del cordón de un zapato o sobre los estúpidos mensajes publicitarios o sobre su propio reflejo atrapado en una de las ventanillas, cualquier cosa antes que posar la mirada propia en una mirada ajena, eso es peligroso, produce cortocircuitos, hay gente que se ha muerto por cosas así.
En el claustro de profesores venían después minutos interminables. Héctor, con su agudo ingenio, era el centro y el epicentro de todos los corrillos. Yo me sentaba en la esquina más recóndita de la sala y hacía como que ojeaba el periódico, esperando que sonara el timbre. A veces algún compañero se me acercaba y dejaba caer un saludo de cortesía al que yo jamás contestaba. Nunca soporté que me compadecieran.
A las ocho en punto el timbre aullaba implacable y yo recogía mi carpeta y dirigía mis pasos hacia la clase; por el pasillo especulaba acerca de cuál sería la desagradable sorpresa que mis alumnos me tendrían reservada detrás de la puerta verdusca y sin cristal que daba acceso al aula. Estaba dispuesto a soportar resignadamente sus groserías y sus desplantes, porque se acercaban los exámenes de diciembre y era entonces cuando pensaba tomarme mi justa venganza; pero todo tiene un límite y hubo un día en que ellos se pasaron de la raya.
Me tocaba hablarles, aún lo recuerdo, sobre las doctrinas cínicas. Al entrar en clase noté un olor nauseabundo; por debajo de mi mesa sobresalían las extremidades de un perro muerto en avanzado estado de descomposición; en el lomo tenía abierta una herida profunda que millares de amarillentos y viscosos gusanos se ocupaban de horadar. Debí de poner una cara patética, de no dar crédito a mis ojos, porque mis alumnos se desternillaban de risa.
Ni siquiera entonces el director me dio la razón. Trató de minimizar el incidente volviendo de nuevo a aquello de que son chicos que pasan por momentos delicados, hágase cargo, además, no me negará que la broma es bastante ingeniosa.
Salí indignado del despacho. Yo, cuando era humano, solía ser un individuo de nervios templados; pero regresé al aula fuera de mis casillas. Agarré de los pelos a uno de los adolescentes de las primeras filas, le arrastré hasta la mesa y le restregué la cara contra el cadáver agusanado. El pelaje del animal estaba como almidonado por miasmas resecos, por costras tornasoladas que desprendían un hedor de mil demonios. Los demás estaban boquiabiertos (y al tener la boca abierta, varios de ellos no pudieron contener el vómito). Yo, orgulloso de ser el foco de sus atenciones, repetí la operación hasta que unos brazos (los de Héctor) tiraron de mí hacia atrás obligándome a soltar a mi presa, que se puso a lloriquear y a sacudirse las guirnaldas de gusanos que se agitaban en las comisuras de su boca.
El director llegó poco después y clavó en mí una mirada reprobatoria. Casi medio centenar de curiosos se congregaban a nuestro alrededor.
– Venga inmediatamente a mi despacho – dijo muy serio y muy pálido.
Para seguirle tuve que andar a grandes zancadas; cuando llegamos no me invitó a tomar asiento porque yo apestaba y el mobiliario lo acababan de renovar. Me informó de que lo que acababa de suceder podía costarme caro, a mí y a la reputación del instituto.
– Por otra parte – añadió – , García es un muchacho razonable y creo que podremos solucionar esto civilizadamente.
García era el mequetrefe al que yo había ajustado las cuentas y la solución civilizada que me propuso el director no era otra que pedir disculpas y ofrecer a sus padres una compensación económica para que no se querellasen contra mí. Él se ofreció a hacer de mediador, y yo, aunque mi primer impulso fue saltar sobre el director y sellarle los labios con la grapadora, comprendí que aquello no era una sugerencia, sino una imposición. O tragaba con aquello o me quedaba sin trabajo. Cuando yo ya salía de su despacho añadió:
– Tómese unos días de descanso y visite a un psiquiatra. Le vendrá bien.
Asentí, no sé por qué (yo era y soy probablemente la persona más cuerda y lúcida del mundo). En una cafetería cercana esperé a que todos salieran del instituto y pasé por clase para recoger mis cosas. Los pupitres estaban vacíos y en perfecto orden y nada había ya debajo de mi mesa; en la pizarra quedaban los vestigios de la lección que yo no había podido dar. Me pregunté quién me habría sustituido. Aunque la caligrafía me resultaba levemente familiar, aún no llevaba el tiempo suficiente en el Mixtotrece para saber que aquellos trazos redondeados eran las inconfundibles letras de Héctor, el odiado, el execrable, que a pesar de no estar capacitado para ello no había dejado escapar la oportunidad de ganarme una batalla más en nuestra tácita guerra personal.
Retorné a casa caminando, como siempre. Al meter la llave en la cerradura percibí voces en el salón, lo cual no era nada extraño teniendo en cuenta que era la hora de la comida; pero cuando empujé la puerta y me vieron entrar, todos callaron, señal inequívoca de que habían estado cuchicheando sobre mí.
– Siéntate, que hablando se entiende la gente y nosotros tenemos algo que decirte.
Fue mi padre quien formuló la invitación; a su lado estaban mis dos hermanos y mi madre. Obedecí y tomé acomodo, preparado, eso sí, para largarme de allí en cuanto me sacaran e relucir el tema del coche; pero el sermón discurrió por otros derroteros. Mi padre, portavoz, según dijo, del sentir de la familia, me comunicó que yo les tenía muy preocupados, que les daba pena que me pasara todo el tiempo oyendo música en mi cuarto, que ésa no era vida para un joven y que si necesitaba algo de ellos sólo tenía que decírselo. Por último, espoleada quizás por mi mutismo, mi madre tomó la palabra para recomendarme que fuera al psiquiatra y que tomara un baño de vez en cuando porque…
– Cualquiera diría, hijo, que hueles a perro muerto.
Pocas veces he escuchado tantas sandeces juntas. Me levanté del sofá sin responder nada y me encerré en mi cuarto dando un portazo. Arrojado en la cama conecté el tocadiscos y subí al máximo el volumen. Una avalancha de voces catedralicias sepultó la voz mundana de mi madre, que refunfuñaba no sé qué detrás de la puerta. Era evidente que mis enemigos habían elegido mi inmejorable salud mental como excusa para atacarme. Hoy, si pudieran, seguramente se alegrarían y se frotarían las manos de satisfacción al verme injustamente recluido en un manicomio.
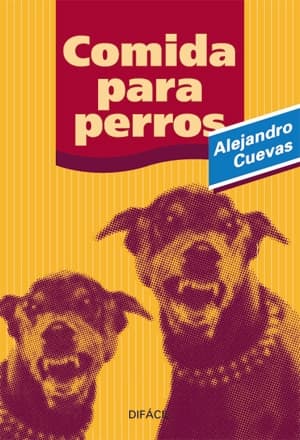




Reseñas
Todavía no hay nigún comentario, ¿te gustaría enviar la tuya?